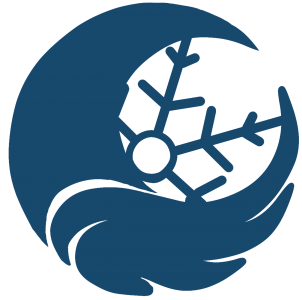Este fue un texto que escribí para un curso de escritura creativa que resultó ser malísimo. Lo bueno es que entre críticas y risas, los participantes acabamos haciendo muy buenas migas y ahí seguimos un año después. Ante la incoherencia de pedir un relato basado en la experiencia personal y que fuese original (¿y si mi vida es sosa qué hago?), mandé algo exageradamente dramático. Con la tontería creo que hasta quedó medio bien.
El tema era hablar de algo que hubiese cambiado mi vida. Irónicamente, entrar a ese curso tan malo sí que cambió mi vida por completo, aunque eso es otra historia…
. . .
Lo que ahora voy a narrar me ocurrió hace años ya. ¿Cuándo? No tengo ni idea. No sabría decir ni si era invierno o verano. Pero en momentos insospechados retorna a mí el recuerdo. Me visita cuando menos le espero, me trae de nuevo el desasosiego y después se va, sin aportar solución ni pedir perdón siquiera. Sólo espero que al plasmarlo abandone de una vez mi cabeza y se quede a dormir en este texto para siempre.
Recuerdo, eso sí, que yo antes era muy normal, con una vida terriblemente corriente. Quizá ahora también parezca tenerla, a ojos de un observador ajeno. Yo tenía un padre y una madre, un hermano pequeño, una casa con muchos juguetes y dos gatos. Tenía muchos libros, casi siempre de aventuras fantásticas. Los que estaban basados en la realidad no me llamaban. ¿Para qué, si eso ya lo veo en el telediario? Sentía que me introducía en las vidas de sus protagonistas y vivía sus aventuras. Qué inocente era. Ahora comparo a todos esos jóvenes que ven la historia de Romeo y Julieta y desean algo así para ellos, sin pararse a pensar en que el cruel destino sólo parece copiar las partes nefastas de la historia y se deja las de ensueño. Si vivieran esa historia sería la tragedia y no el amor.
Toda mi vida perezosa y anodina fue a desplomarse. Como nubes que se arremolinan largo tiempo antes de la tormenta, yo misma fui propiciándolo, al empezar a hacerme preguntas. Miraba las fotos de mi madre, embarazada de mi hermano, y no encontraba las que me correspondían. Que se veló el carrete, decían.
―Además, si fuiste tú, ¿es que no te acuerdas?
Es cierto que una vez cogí la cámara y estuve tocando todos los botones hasta que saltó el carrete y se veló. Pero, si bien era cierto que los carretes duraban mucho (sobre todo los de la cámara profesional de mi padre) y aquello lo hice muy pequeña, era imposible que fuese ese. De mi bautizo sí que había fotos, y eso era algo que yo no recordaba, así que tenía que haber sido anterior.
―Tú que vas a saber, con esas edades no se recuerda nada bien.
No me convencían. Y, sintiéndome protagonista de una de detectives, seguí indagando y planteando hipótesis. ¿Y si mi madre no quería mostrar su embarazo? ¿Y si se casó con mi padre después y lo ocultó para ahorrar la vergüenza a sus padres? ¿Y si mi padre ni siquiera lo es? Estuve un tiempo mirándole fijamente, anotando detalles suyos y míos. Incluso estudié genética, cosa que nunca me llamó la atención demasiado, para poder ampliar las limitadas leyes de Mendel. Epistasias, ligamientos, peores palabras y multitud de esquemas de palotes empezaron a llenar mis ratos libres, siempre escondida de la mirada de mis padres. Estuve probando cada hipótesis. Pero así no conseguía demostrar nada. Resoplé frustrada ante los resultados.
Podría haberlo dejado entonces. Alegrarme de haber encontrado mi vocación y llegar a convertirme en una analista de laboratorio feliz, normal y corriente. Hasta que mi maldita curiosidad volvió a mí, una madrugada trasnochada en la que me encontré viendo un documental sobre bebés robados. Y una determinación se apoderó de mí. Ahora tenía los medios. Tenía una copia de la llave del laboratorio y responsabilidad suficiente para entrar cuando quisiera.
Conseguir una muestra de mis padres fue lo más fácil. Lavar y extraer las finas de material genético fue como andar. Lo duro fue contemplar las bandas negras que se iban distribuyendo sobre el gel de agarosa. No había ninguna coincidencia. Pero ninguna. Ni siquiera con el lado de mi madre.
Estuve a punto de caerme al suelo, con un zumbido sordo retumbando en mis oídos. Los testimonios de la gente del documental me sonaban en bucle. Cogí lo que quedaba en las pipetas para hacer más exámenes, pero el resultado fue el mismo.
―Tranquilidad ―conseguí decirme―, quizá sólo soy adoptada. Quizá mamá era infértil y pensaron que no podrían tener a mi hermano nunca, y luego no quisieron decirlo para que no me sintiera inferior.
Fui a casa de mis padres en cuanto se hizo una hora decente.
―¡Hola, hija! ¿Qué…
No dejé acabar a mi madre, simplemente aproveché que estaban sentados en la cocina, me senté yo también y fui al grano.
―Quiero saber todo sobre mi origen. Sé que no sois mis padres biológicos.
Una taza se estrelló contra el suelo, pero ninguno de los tres hicimos nada al respecto.
―Te dije que esa carrera no era buena idea ―le siseó mi padre a mi madre, que intentaba componer una sonrisa.
―Bueno ya no importa ―le respondió, y a continuación, me miró a mí―. Ya eres lo bastante mayor para saberlo. Verás, hace tiempo los médicos me decían que yo nunca podría tener hijos, y así lo creía. Así que decidimos adoptar. Pensábamos decírtelo cuanto antes, pero lo fuimos retrasando hasta que ocurrió el milagro y entonces pensamos que no queríamos crear una rivalidad entre vosotros. Quiero que sepas que ambos sois igual de importantes para nosotros.
Mi padre asintió tomándola de las manos. Un rastro de algo similar al miedo marcaba sus rostros, a pesar de las sonrisas tranquilizadoras que querían dedicarme. De nuevo, podría haberme quedado ahí. Pero mi curiosidad siempre estaba ahí para estropearme la vida.
―Quiero conocer a mis padres.
Ellos se pusieron nerviosos. Balbucearon que no se podía, que todo era anónimo. Pedí los papeles de mi adopción, pero dijeron que los habían perdido.
―Como el carrete de fotos ―respondí mordazmente.
Esta vez no podían engañarme. Me marché de la casa, dispuesta a no volver a responder sus llamadas hasta que averiguase la verdad. No sabía que nunca volvería a hablarles. ¿Porque sigo sin saberlo? Ojalá.
Investigué todas las adopciones de la época a las que pude acceder. Ingresé en un colectivo de bebés robados, como el que vi aquella maldita noche, sólo por si acaso. Pregunté en varios conventos de la zona donde me crié, y cada vez más lejos. Y entonces un día, no sé cuándo, mi mundo se derrumbó. En el convento de un pueblo montañoso, una monja que parecía tener mil años no me quitaba la vista de encima, mientras la superiora me repetía, como las otras, que no hablaban de eso.
―Te pareces a la chica que al final se llevó al bebé ―dijo, con una expresión que podría calificarse de risueña, pero que me helaba la sangre. Eso sí lo recuerdo con claridad.
La curiosidad, mi eterna enemiga me hizo preguntarle a qué se refería y pedirle más datos. Resulta que hacía un cuarto de siglo, una adolescente que supuestamente se parecía mucho a mí había llegado a parir allí para entregar a la criatura, pues sin apoyo del padre y ni de su familia, no podría cuidarlo. En seguida encontraron a una pareja que no podía tener hijos. Sin embargo, antes de entregarlo, se arrepintió. Escapó con el bebé a casa de un familiar. Al día siguiente encontraron a la chica con una puñalada, y ni rastro del bebé. El familiar fue acusado de haber realizado un llamado “crimen de honor” y estuvo en la cárcel hasta su muerte, siempre diciendo que era inocente.
―Y yo sé cuándo las personas mienten, yo le vi ―dijo la anciana al final―. Yo digo que fue ese matrimonio, que se enfadó mucho cuando le dijimos que no tendrían el bebé.
La superiora la mandó callar, pero lo que había dicho se me había clavado como un puñal en la mente. Busqué un periódico del caso y encontré una foto de la chica. Era exactamente como yo, solo que algo más delgada. Incluso tenía los mismos dos lunares bajo los ojos. Esta vez no necesitaba mis pruebas. Lloré mientras recordaba el miedo insano de mi madre a los cuchillos o a que me cortara, lo poco que le gustaba a mi padre la montaña cuando tenía fotos de su juventud escalando. Llamé entre lágrimas a casa de mis padres. Les corté todo el rollo de la alegría que les daba oírme y pregunté simplemente si conocían el pueblo. Debieron de saber lo que yo sabía pues sólo recibí excusas y chillidos por respuesta.
He intentado olvidarlo muchas veces, recordarme que disfruto de una buena vida y que ni fue culpa mía ni puedo hacer ya nada por arreglarlo. Pero a veces me golpea el hecho de que soy hija de un irresponsable que nunca conoceré y de una desgraciada, y que he llamado padres toda mi vida a unos ladrones de niños que mataron a una chica y permitieron que un hombre muriera sin libertad. Y entonces siento que yo no soy yo, no soy lo que siempre he creído ser, y no sé qué tengo que hacer con mi vida.